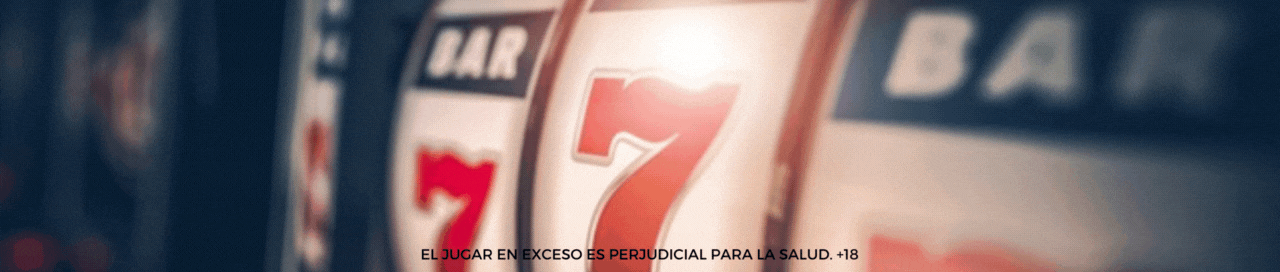Por Norberto Galasso
Tan intensa ha sido la tergiversación de nuestra historia implantada por el mitrismo y tantas las limitaciones del revisionismo rosista tradicional que, hoy, más de 200 años después, los argentinos discutimos todavía la naturaleza de la Revolución de Mayo. Las reflexiones que siguen tienen por objeto concurrir a las polémicas todavía en curso, según la perspectiva de la corriente historiográfica latinoamericana, federal provinciana o socialista nacional. No pretenden sostener una verdad absoluta y definitiva, sino participar en un debate que es muy importante, pues si no conocemos de dónde venimos resulta imposible alumbrar la meta de hacia dónde vamos.
¿Fue una revolución?
Algunos entienden que existe sólo revolución cuando se modifican las relaciones sociales de producción y desde esa óptica, no lo sería. Pero en países con larga historia de dependencia, es también una revolución aquélla que consiste en la liberación nacional respecto de la opresión externa; sino no serían revolucionarios ni Sandino, ni Martí, por ejemplo, por no ser socialistas. Y asimismo, también lo es cuando un sector social oprimido desplaza del poder a otro -que lo oprime- promoviendo un progreso histórico, nacional y social.
Partiendo de esta última mirada, en el 25 de Mayo se produjo una revolución. Esa revolución no fue socialista, ni nacional independentista, sino democrática. Se trata, pues, de una revolución democrática que desaloja del poder a una minoría absolutista y reaccionaria -el virrey, su burocracia y los comerciantes monopolistas- privilegiada por la monarquía, y la reemplaza por una Junta Popular cuyos integrantes nacen de la voluntad expresada en la Plaza histórica, donde activan French (un cartero), Beruti (un empleado), Donado (un gráfico) y otros como ellos.
¿Fue una revolución antiespañola?
No. La bandera española flameó en el Fuerte de Buenos Aires hasta 1814 y la independencia -de las Provincias Unidas en Sudamérica- se declaró seis años más tarde, el 9 de julio de 1816.
Tampoco fue probritánica. El comercio libre con los ingleses lo estableció el virrey Cisneros en 1809 y no fue un objetivo. La Revolución fue parte de un movimiento que se producía en toda América. Entre mediados de 1809 y principios de 1811, hubo levantamientos en todas las grandes ciudades, formándose juntas populares, que en nombre de Fernando VII -al igual que en España- quitaban el poder a los absolutistas. En julio de 1809 en Alto Perú, en abril de 1810 en Caracas, en mayo en Buenos Aires, en julio en Bogotá, en agosto en Quito, en septiembre en Chile y México y en febrero de 1811 en la Banda Oriental. Esto se producía, no porque conspirasen individualmente sino porque lo que hoy llamamos América Latina era una Nación. Tenía territorio continuo, el mismo idioma, el mismo origen, semejantes costumbres y cultura. Por esta razón, Moreno envía un ejército al Alto Perú, otro al Paraguay, y aconseja sumar a Artigas en la Banda Oriental, con claro sentido hispanoamericano. El fracaso de esa Revolución disgregó a esa Nación en 20 países dependientes, frustrando el proyecto inicial por el cual lucharon duramente Bolívar y San Martín. En el norte lograron constituirse los Estados Unidos de América del Norte, mientras entre nosotros se generaron los Estados Desunidos de América Latina.
Progreso económico y social
Los revolucionarios tenían un proyecto que se expresó en el Plan de Operaciones: expropiar a los mineros del Alto Perú, crear fábricas estatales de fusiles, armas blancas y pólvora, liberar a los esclavos y concluir con el tributo que se imponía a los indios, abolición de instrumentos de tortura, de títulos de nobleza, libertad de pensamiento y de imprenta. En fin, todo aquello que los morenistas sancionaron en la Asamblea del año XIII cuando lograron recuperar el poder.
Antecedentes y fracaso
Los principios revolucionarios de la Francia de 1789, es decir, “Libertad, Igualdad, Fraternidad”, los Derechos del Hombre y del Ciudadano, “El evangelio de los derechos del Hombre”, según decía San Martín, fueron el caldo de cultivo. A la Revolución la impulsó un frente democrático contra el absolutismo reinante, pero en ese frente los morenistas fueron derrotados en 1810/1812 y el 5/4/1811, y se consolidó una burguesía comercial anglo-criolla, basada en el puerto único y el control de Aduana, que se apoderó del poder y traicionó el objetivo inicial. Procesos semejantes se producirían en el resto de América Latina, donde prevalecieron las políticas de las burguesías comerciales aliadas al capital inglés, y crecieron sólo las zonas vinculadas a los puertos, unos en el Atlántico, otros en el Pacífico, sumiendo al Interior en la miseria, el aislamiento y la expoliación, a pesar de los caudillos federales que intentaron resistir ese sometimiento.