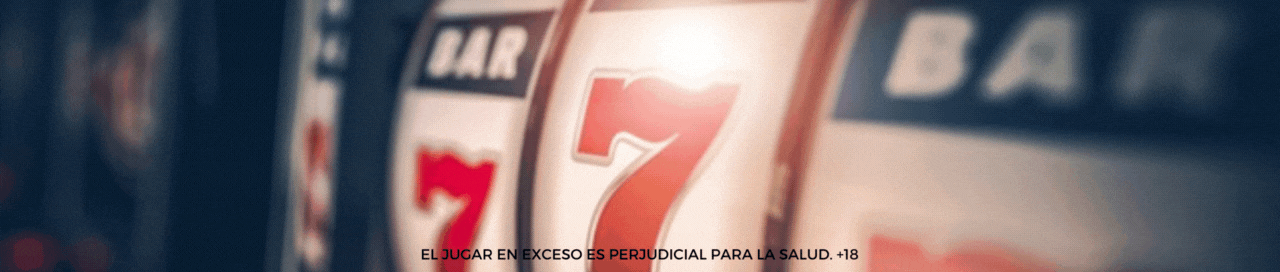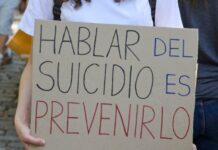Por Luis Britto García
Leyenda persistente de los ingenuos es la que equipara desarrollo económico con anulación del Estado. De hecho, en los países ricos la gestión pública rige entre el 40% y el 50% del PIB, mientras que los Estados de los países subdesarrollados no manejan más del 20% de dicha magnitud. Apunta el Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo que “a medida que aumenta el desarrollo, se espera que esta presencia aumente”, pues no es posible reducir el hambre, disminuir la mortalidad y alfabetizar y educar a las mayorías sin aumentar el gasto público; tareas que se hacen difíciles para gobiernos cuyos ingresos apenas alcanzan el 15% del PIB, y que son obligados a disminuir la tributación y restringir sus erogaciones por ajustes macroeconómicos prescritos por los organismos financieros.
Sin embargo, la doctrina del desmantelamiento del Estado fue impuesta como dogma en América Latina por la precisa intervención de instituciones que replicaban la política exterior de Estados Unidos. Así, en el Documento de Santa Fe II, ya en 1985 se planteaba que:
“Para que la sociedad se mantenga democrática, ésta debe exigir al régimen responsabilidad. Ello requiere una comprensión de la verdadera naturaleza del estatismo. El estatismo ocurre cuando la sociedad está perdiendo o ha perdido la capacidad para exigir responsabilidad al régimen. En América Latina, el estatismo es un problema profundo y persistente (…) La actitud arraigada de muchos pueblos latinoamericanos es de tal naturaleza, que aun cuando las formas gubernamentales pueden cambiar el régimen, es decir, el gobierno permanente o temporal del momento, aún produce estatismo. Los gobiernos pueden ser inestables y cambiar, pero todos tienden a abogar por la extensión del papel del régimen durante su mandato”.
Predicadores de la desintegración
Créditos condicionados, presiones diplomáticas y organismos públicos inspirados por lineamientos foráneos elevaron el dogma a artículo de fe y lo cristalizaron en reformas legislativas y políticas administrativas descentralizadoras y reductoras del Estado, sin reparar en que la potencia que las prescribía es el más perfecto ejemplo de “estatismo” de acuerdo con sus propias definiciones.
Atilio Borón, del Consejo Latinoamericano para las Ciencias Sociales (Clacso) sintetiza los argumentos que desautorizan tesis tales como: “La irreversible declinación del Estado Nación, el predominio de las corporaciones por encima de los Estados, y la soberanía difusa”. Si así fuera, se pregunta Borón, ¿Por qué entonces las 200 corporaciones con mayores ingresos están legalmente inscritas en los ocho países hegemónicos y bajo la protección de sus estados? ¿Por qué menos del 2% de los miembros de sus directivas son extranjeros, y el 85% de sus desarrollos tecnológicos se originan dentro de sus estados matrices? ¿Por qué en los países más desarrollados el gasto público estatal se elevó entre 1990 y 2020?”. En realidad, en estos países la esfera pública está dominada por oligarquías que controlan los medios de comunicación e impiden el debate, y los estados subsidian empresas, rescatan firmas y bancos quebrados con impuestos pagados por todos, imponen austeridad fiscal y ajustes estructurales, devalúan, desregulan el mercado del trabajo, consagran la inmovilidad geográfica de los trabajadores y la movilidad del capital, y crean un marco legal para ratificar privatizaciones y aperturas, al mismo tiempo que predican la reducción o desintegración de los estados de los países menos desarrollados.
Medievalización del Estado moderno
El estallido de la crisis financiera global en 2008 confirma la validez de estas palabras: apenas en semanas, los Estados capitalistas acudieron para salvar con colosales auxilios financieros a las corporaciones culpables del colapso, a veces comprando las firmas arruinadas en las que han sido calificadas como las nacionalizaciones bancarias más grandes de la Historia.
Y sin embargo, se da la paradoja de que mientras el capital se concentra e incluso se transnacionaliza, se predica que el poder soberano se desconcentre y provincialice. De tal manera, el Estado Central se ramifica no sólo en ministerios, sino que engendra entes autárquicos, empresas del Estado, empresas mixtas etc., sobre los cuales las líneas de subordinación jerárquica y de control son difusas. A su vez, el Poder Público se divide en Nacional y Provincial, y éste a su vez en Municipal, cada uno de ellos con su correspondiente cuota de corporaciones, institutos y empresas incontrolables. Las descentralizaciones extremas predicadas por organismos internacionales más bien parecen preámbulos para procesos de secesión. De tal manera el Estado moderno, que en algún momento asumió el proyecto de la unidad nacional contra la feudalización caudillesca, ha terminado presa de una suerte de medievalización que lo reduce a la impotencia.