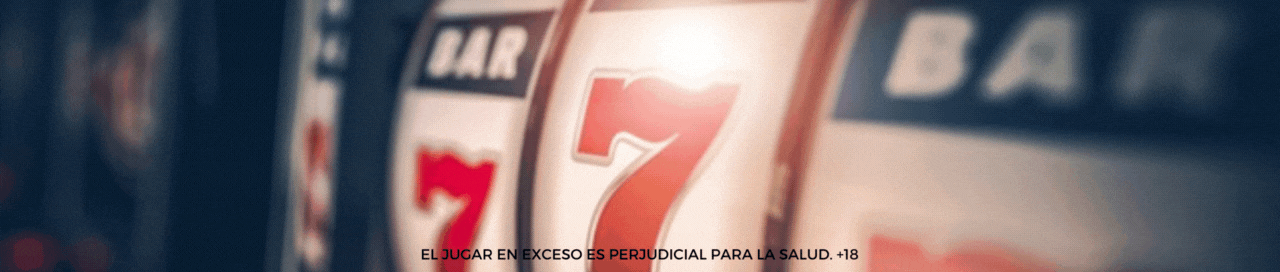Raúl Barboza no tocaba el acordeón; lo respiraba. Y cuando el aire se convierte en música, el mundo se detiene a escuchar. Había nacido en Buenos Aires, pero llevaba en el alma el río Paraná y el susurro de los quebrachos. Era hijo de un chamamé que nunca pidió permiso, que nació en los patios de tierra y en las fiestas de pueblo, y que viajó con él por los teatros más elegantes de Europa.
Su padre, un inmigrante correntino, le puso un acordeón en las manos cuando todavía era un niño, y el destino hizo el resto. A los 9 años ya era un prodigio; a los 12, un intérprete profesional. Pero la música que lo eligió no era solo un oficio: era su raíz. El chamamé, con su melancolía y su alegría entrelazadas. Barboza lo entendió desde siempre. Lo tocaba como quien cuenta historias de un mundo que se está perdiendo.
Años después, Raúl Barboza cruzó el océano y se instaló en París, la ciudad que le ofreció una casa para sus sueños. Y allá, donde el tango ya había echado raíces, Barboza llevó un sonido distinto: el del litoral argentino. Tocaba en escenarios donde nadie sabía qué era el chamamé, pero cuando empezaba a sonar su acordeón, el público lo entendía. Porque en sus manos, el chamamé no fue un género musical, sino un idioma universal.
Llevó el espíritu de Corrientes y Misiones a festivales de jazz, conciertos de música clásica y eventos folclóricos. Sus dedos danzaban sobre las teclas, y el acordeón lloraba, reía y bailaba con él. En su música, lo tradicional se encontraba con lo moderno, lo íntimo con lo grandioso. No le temió a la innovación: sus discos mezclaron el chamamé puro con la improvisación, el silencio y los ecos de otros mundos.
Música sin fronteras
Pero nunca olvidó de dónde vino. Fue un hombre de río, de mate amargo, de palabras suaves. Regresaba a Argentina con frecuencia, y cuando lo hacía, el público lo recibía como a un amigo que vuelve después de mucho tiempo, pero que nunca se fue del todo. A sus 87 años y una carrera que lo llevó por más de 30 países, el miércoles Raúl Barboza emprendió una nueva gira. Y el chamamé de su acordeón seguirá sonando como un abrazo. En cada nota estará la memoria de su padre, que le enseñó a tocar; de su madre, que lo alentó a soñar; y de los paisajes del litoral, con su calor y su verdor, que siempre lo acompañaban.
“Mi música no tiene fronteras”, dijo alguna vez. Y es cierto. Raúl Barboza fue un puente entre mundos, entre generaciones, entre emociones. El chamamé, gracias a él, ya no es solo una música del nordeste argentino: es una música del mundo.
Ahora que se murió, solo queda el recurso de seguir escuchándolo, o de empezar a hacerlo. En Spotify sus mejores discos y canciones apenas tienen unos pocos miles de reproducciones, pero seguramente en estas horas y en los próximos meses, años, décadas, los números irán subiendo de a poco, sin grandes saltos algorítmicos.
Sus álbumes que conmovían ayer y conmoverán mañana. La tierra sin mal (1994), Dos orillas (2007), Chamamémusette (2014), Pájaro Chogüí (2000, con Juanjo Domínguez), son obras que se seguirán escuchando, una música que seguirá fluyendo, siempre libre, como esos ríos y mares que llevaban a Barboza de aquí para allá.