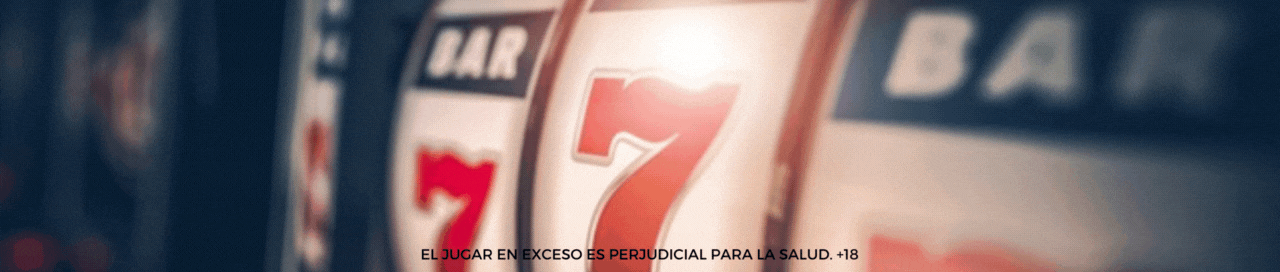Por: Hernán Rodríguez Vagaría (*)
Cuando llegaron las ciudades arrasaron con las viejas creencias aldeanas e impusieron nuevas verdades que se mantienen vigentes. A partir de las ciudades, nunca han faltado murallas, llaves y puertas en las tragedias humanas. Tampoco grilletes, cárceles y rejas. Son poderosas imágenes que no distinguen entre Dioses, Héroes y Semidioses.
Frente a las murallas de Troya, Aquiles ató a su carro las piernas de Héctor y dio tres vueltas a la ciudad con sus restos. Frente a las mismas murallas, Laocoonte advirtió a los teucros que no debían abrir las puertas y arrojó su lanza contra el monstruo de madera pero nadie le creyó, como le pasaba a Casandra, hija de Príamo, rey de Troya. Jesucristo, como todos sus contemporáneos, tenía muy en claro el valor de las llaves y no dudó en entregarle a San Pedro las del Reino del Cielo (Mateo 16, 18). El Hades, el Reino de los Muertos, no necesita llaves porque tiene sus puertas abiertas de par en par. Todos estamos invitados a entrar. El problema es salir. Cerbero, el perro de las tres cabezas, tiene la misión de evitarlo.
Fue mientras se urdían estas ideas cuando nació la imagen del alma como prisionera del cuerpo, promesa de vida y de castigos eternos. Hay que recordarlo porque fue allí también cuando nacieron las torturas contra los vicios y los apetitos del cuerpo. Eneas, que fue uno de los pocos que pudo entrar y salir del Tártaro, encontró allí abajo a Ticio pagando por su lujuria y desenfreno: “…Un monstruoso buitre que mora en lo hondo de su pecho le va royendo con su corvo pico el hígado y las entrañas que le crecen sin cesar…” (Eneida, Libro VI).
Los temores al infierno fueron siempre fundados pero a veces los castigos divinos llegan antes que el infierno. Las crónicas registran infinidad de castigos ejecutados antes de la muerte contra la vanidad y la soberbia de los hombres. Diez fueron las plagas que cayeron contra el faraón de Egipto (Éxodo 7). El Señor privó a Moisés de la Tierra Prometida por desconfiar de Dios y golpear dos veces con su bastón la roca del manantial (Números 20, 11). Anquises, padre de Eneas y morador desde su muerte en los Campos Elíseos, pagó a Zeus con su ceguera el embarazo de Venus. ¿Cuánto sirvió aquel castigo a Anquises para acumular su sabiduría? Mi abuelo lo recitaba de memoria y me decía que Anquises había interpelado a Eneas y a todos los hombres: “…Tu, romano, recuerda tu misión: ir rigiendo los pueblos con tu mando. Éstas serán tus artes: imponer leyes de paz, conceder tu favor a los humildes y abatir, combatiendo, a los soberbios…” (Eneida, libro VI).
Nadie quiere llegar al Inframundo y muchas veces los propios dioses intercedieron para evitarlo. El Aqueronte es fétido y horrendo y las verdes praderas (con falsas brisas) de los Campos Elíseos no llegan a librarlo de su impronta de encierro. Por ello los dioses griegos y romanos, mientras alcanzaron las estrellas, catasterizaban a sus dilectos. Así lo hizo Zeus con Ganímedes y Miguel Ángel lo sabía porque había leído al Fedro de Platón, a la Eneida de Virgilio y a la Divina Comedia. “Il Divino” Miguel Ángel miraba con ojos de Zeus al joven Tommaso Cavalieri y Juno nunca perdonó a Zeus ni a los troyanos en la guerra porque Ganímedes había nacido en Ilión. Cualquiera que haya podido detenerse un momento a mirar al “Castigo de Ticio” o al “Rapto de Ganimedes” podrá comprender y sentir porque los regaló a Tommaso y cuáles eran los apetitos que conmovían al cuerpo maduro de Miguel Ángel. Esos dibujos y el Juicio Final son casi contemporáneos.
La mirada de Ganímedes no es la de un secuestro ni tampoco la misma de Caronte. Aquel demonio con ojos de fuego del que hablaba Dante. El hosco barquero que describió Virgilio. Los críticos de arte siempre han coincidido que Miguel Ángel retrató el rostro, el cuerpo, la barca y la misma mirada que describieron los poetas. Su mirada es intensa pero también desconcierta como la de Ganímedes. Es profundamente humana. Detrás de Caronte, ya lo decía Ascano Condivi, Miguel Ángel pintó la profecía de Ezequiel: “…Yo les voy a infundir espíritu para que vivan. Les injertaré tendones, les haré crecer carne; tensaré sobre ustedes la piel y les infundiré espíritu para que revivan. Así sabrán que soy el Señor…” (Ezequiel, 37). Por ello, la relectura del mismo libro que leyó Miguel Ángel para pintar tantos metros del Juicio Final nos permite ver a Caronte de otra forma. Ya no como un demonio con ojos de fuego sino con la mirada estricta pero indulgente del Dios que habló con Israel por boca de Ezequiel: “…Arrepiéntanse y conviértanse de sus delitos, y no caerán en pecado. Quítense de encima los delitos que han cometido y estrenen un corazón nuevo y un espíritu nuevo y así no morirán. Porque yo no quiero la muerte de nadie. ¡Conviértanse y vivirán!” (Ezequiel 18, 30). “¡Por mi vida, juro que no quiero la muerte del malvado, sino que cambie de conducta y viva. Conviértanse, cambien de conducta, malvados y no morirán!” (Ezequiel, 33, 11). Cuanto más leo sobre Caronte, más me convenzo del alma pía detrás de su mirada. La lucha por la vida la enfrentamos con la ilusión de la vida después de la muerte y a él, hijo menor de la Oscuridad y de la Noche, le tocó ser el guía sobre las aguas del Estigia.
Sócrates fue sumamente elocuente cuando se refirió a la inmortalidad del alma antes de morir: “… estimo que conviene creerlo, y que vale la pena correr el riesgo de creer que es así. Pues el riesgo es hermoso, y con tales creencias es preciso, por decirlo así, encantarse a sí mismo…” (Fedón, 114 B).
Caronte, piadoso o terrible, no puede escapar de la misma angustia que apresa a los hombres. Él sabe que sino existe tu alma, tampoco él podría existir.
(*) Abogado y profesor universitario. Contacto Directo: hrrodriguez@ucasal.edu.ar