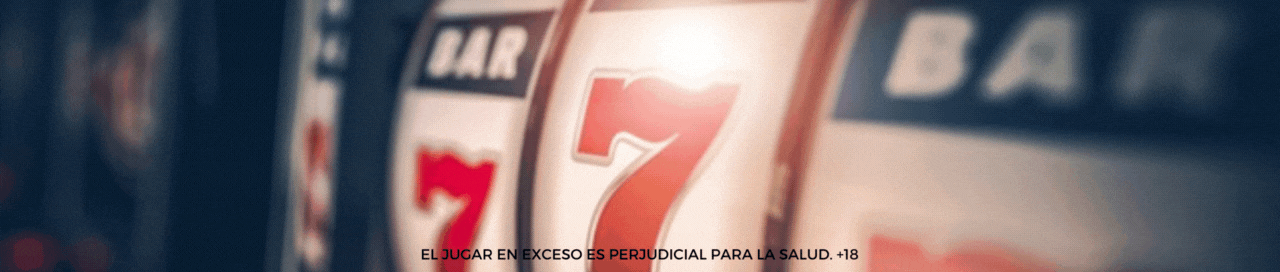Por: Juan Retamar
Cuando los indicadores mejoran, pero el día a día sigue sin cerrar.
Hay una economía que parece haberse ordenado y una vida cotidiana que sigue sin acomodarse. Mientras los indicadores muestran estabilidad, en la calle persiste una sensación distinta: la de estar aguantando, esperando que algo empiece a moverse.
La inflación cede, el dólar se mantiene contenido y desde el discurso público se habla de previsibilidad. Sin embargo, para una gran parte de quienes trabajan todos los días, esa estabilidad no se traduce en alivio. El sueldo alcanza justo, los gastos se acumulan y cualquier imprevisto vuelve a poner todo en tensión. No hay crisis abierta, pero tampoco un horizonte claro.
El problema no es solo económico. Es también anímico. Vivir en una economía “estable” pero sin capacidad real de proyectar genera una especie de pausa forzada: no se avanza, pero tampoco se retrocede del todo. Se trabaja, se cumple, se resiste. Y en ese proceso, la motivación empieza a erosionarse.
Muchas veces se plantea que esta etapa es necesaria, que primero hay que ordenar los números y que luego llegará el bienestar. Puede ser cierto. Pero también es cierto que para quienes sostienen su vida con un ingreso promedio, la espera no es neutra. La estabilidad no se vive como una oportunidad, sino como una promesa diferida.
Existe una distancia cada vez más visible entre la macroeconomía y la experiencia cotidiana. Mientras los gráficos mejoran, la vida diaria sigue siendo ajustada, rutinaria, sin margen para pensar en algo más que llegar a fin de mes. Cuando esa situación se prolonga, el problema deja de ser coyuntural y pasa a ser estructural: se pierde la idea de progreso.
Tal vez el desafío que viene no sea solo sostener la estabilidad, sino transformarla en un punto de partida. Que el orden no sea únicamente contención, sino posibilidad. Porque una economía puede mostrar calma, pero si la vida cotidiana permanece en pausa, el problema ya no es sólo técnico: es profundamente humano.