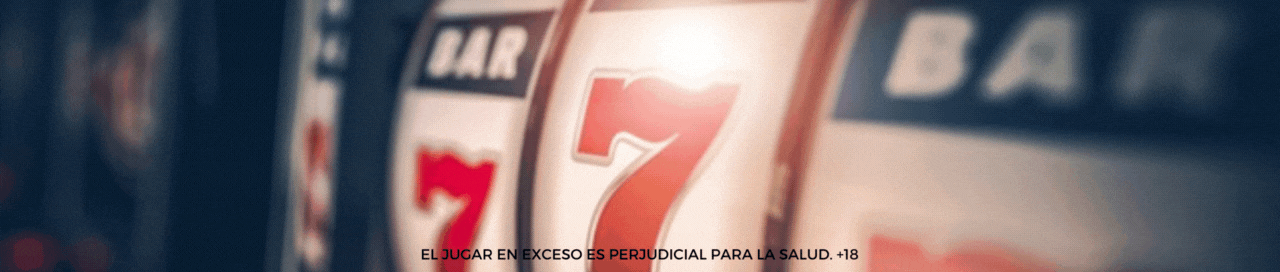Por José Antonio Artusi
Mucho se ha escrito acerca de la significación histórica de la batalla de Caseros, y de los comandantes que se enfrentaron en ella.
Oscar Fernando Urquiza Almandoz nos dice que “… Caseros no fue un fin en sí mismo. Fue tan sólo una etapa. Como antes lo había sido el Pronunciamiento, como después lo será el Acuerdo de San Nicolás. El norte, el objetivo final de la revolución de Urquiza contra Rosas fue la libertad y la Constitución Nacional. El predominio de la finalidad propuesta y una conducta consagrada al servicio de la causa, hicieron que Urquiza no fuera un revolucionario más; que no pasara simplemente a integrar esa tradición luctuosa y triste de América, de hombres levantados en armas con propósitos y juramentos que glorificaban su rebelión, pero que, en definitiva, caían en el sensualismo de un gobierno más pernicioso e ilegal que el depuesto. Urquiza no fue, pues, un apóstata. Tuvo la gloria de cumplir su promesa ante el país, causa y fin de su revolución contra Rosas, la libertad y la organización constitucional.”
***
También es muy ilustrativo tener en cuenta los conceptos de uno de sus biógrafos, Isidoro Ruiz Moreno, cuando se refiere a la trascendencia de Urquiza: “Figura extraordinaria, en el cabal sentido del término como fuera de lo común, fue don Justo Urquiza. Dotado de fuerte carácter y de claros objetivos, puso ambos factores en acción para el logro de sus empeños. Pacificó la anárquica Provincia de Entre Ríos primero y luego organizó a la misma Confederación Argentina, que, convertida en república constitucional, logró unificar definitivamente. Buscó, además, conquistar el Desierto –lo que anunció como candidato presidencial en 1868–, plan que hubiese completado la geografía nacional, pero las etapas del progreso requieren su tiempo. Cuando se tiene en cuenta lo que era nuestra Argentina en aquellos años, y se considera la transformación que realizaron los esfuerzos que condujo, no puede considerarse de otra manera al General Urquiza sino como a una de las figuras más grandes de la Patria, a despecho de los errores que cometió, que poco pesan en el balance de su existencia… El tiempo transcurrido desde entonces permite aquilatar sin pasión los resultados dejados por la acción del General Urquiza en beneficio de la República Argentina. La gloria por sus beneficios realizados, inigualados en el país durante el transcurso de su prolongada actuación –Libertad, Constitución y Unidad Nacional– son de proyección permanente, a despecho de humanas falencias, lo que permite consagrarlo como a uno de sus más claros próceres”. Es pertinente también observar la caracterización que hace el mencionado autor del régimen rosista: “El Gobernador de Buenos Aires concluía en 1850 otro período de mando (iniciado en 1835); y firme su poder, sin adversario alguno que lo amenazara, el General Juan Manuel de Rosas había alcanzado el cenit de su mando. Nada podía conmoverlo: el sometimiento a su voluntad de toda la Confederación era absoluto. Comenzó entonces un movimiento tendiente a perpetuarlo sin ningún tipo de límite, ni de facultades ni de términos, sin renuncias y reelecciones. La suma del Poder Público con que fuera investido en su Provincia debía extenderse formalmente a todas las demás… El vasallaje imperante hasta en la vida cotidiana (vestidos, adornos, colores, celebraciones religiosas, festivales populares, atalaje de caballos), lo demostraba concluyentemente… Gozando de la suma del poder público, Juan Manuel de Rosas era el Estado, como le Roi Soleil otrora. Jueces y legisladores le estaban subordinados, y como carecía de sucesor –había sido propuesta como tal su hija, lo que no prosperó– le fue concedida por ley, como se ha visto, la Dictadura vitalicia… Las manifestaciones que se le dirigían no pecaban por falta de elogios y adjetivos superlativos.”
***
Complementando lo anterior, podríamos considerar lo que Luis Alberto Romero escribió sobre el gobierno de Rosas, enfatizando entre otros rasgos la pretensión de unanimidad, la permanente propaganda oficial y oficiosa, el terrorismo de Estado o paraestatal y el culto a la personalidad, rasgos típicos de tantas tiranías a lo largo de la Historia: “… la opinión unánime era construida cotidianamente. Para evitar las disidencias, desaparecieron las asociaciones, clubes, tertulias o cenáculos de sociabilidad política, que habían florecido desde 1810. Lo mismo ocurrió con la prensa opositora, muy activa al comienzo del régimen. La prensa adicta, escrita en registros cultos o populares, exponía una militancia sin fisuras. En la calle, los opositores eran individualizados por la manera de hablar o de vestirse –lo testimonió Echeverría en El Matadero–, y la cinta punzó era impuesta a hombres y mujeres. Las fiestas públicas, celebrando las fechas patrias o simplemente en homenaje al gobernador o a su hija -alguien la propuso como sucesora del padre- combinaban el entretenimiento con la exaltación simbólica de la figura de Rosas. En suma, hoy un ministro de Cultura y Medios lo habría aprobado. Pero, además, la opinión unánime se respaldaba en la intimidación o eliminación de los enemigos, los tibios y los indiferentes. Se realizaba a través de las autoridades locales, de la policía o de la Mazorca, una asociación civil privada, integrada en su mayoría por policías, que asesinaba a quienes eran señalados por el gobierno.
***
En ciertas coyunturas, como en 1840 o 1842, en Buenos Aires el terror fue masivo e indiscriminado. El de Rosas no fue ni el primer ni el último régimen que combinó apoyo popular masivo y terror represivo.” Es muy interesante detenerse a reflexionar acerca de lo que este autor manifiesta en relación a la movilización y participación regimentada de las masas y la elección de un enemigo al que atribuirle todos los males, al que por otra parte se deshumaniza –en este caso la difusa y ominosa categoría de “salvajes unitarios”, para quienes sólo cabía la muerte– como estrategia de consolidación de un poder hegemónico, característica que va luego va a ser distintiva de los movimientos y tendencias fascistas del siglo XX: “La lucha facciosa se potenció con la creciente movilización de los sectores populares, urbanos y rurales. Los enfrentamientos políticos, muy violentos, alteraron profundamente la vida social. La apelación al orden, que Rosas asumió, tenía un amplio apoyo en buena parte de la sociedad, particularmente entre los sectores propietarios, incluyendo a muchos que a la larga engrosarían el bando opositor. La singularidad de la fórmula rosista consistió en llegar al orden por la vía de la exacerbación y canalización de la movilización popular facciosa. Con ella disciplinó y expurgó a las elites. Muchos descubrieron, entonces y después, que la politización unánime, administrada, canalizada, convocada y desconvocada, se parecía mucho a la despolitización. Solo requería de un enemigo contra quien dirigirse. Un enemigo permanentemente derrotado pero, como la hidra de mil cabezas, siempre renaciente. Tal la función de los “unitarios”, denominación con la que el discurso del régimen englobó las más diversas formas de oposición.”
(*) Arquitecto Especialista en Planificación Urbano Territorial, integra la Cátedra de Planificación Urbanística de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCU. Diputado Provincial (UCR) 2007-2011 y 2015-2019.