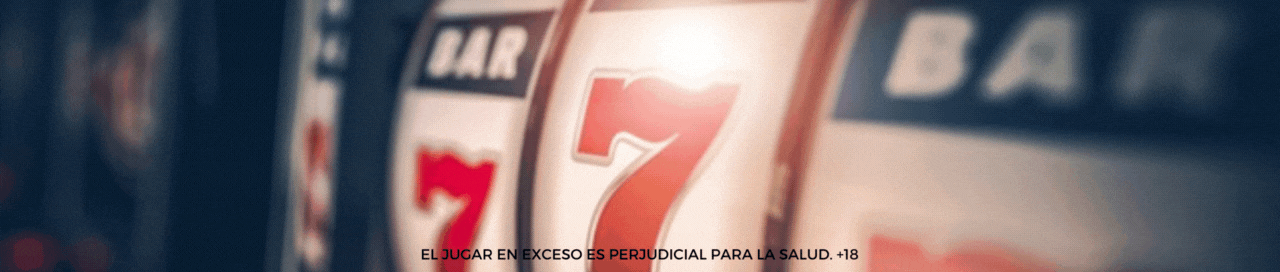La exploración que desemboca en “Y sin embargo, el amor” es algo que Alexandra Kohan (Mar del Plata, 1971) venía masticando con un grupo de estudio en la universidad en donde realiza clases y su investigación en psicoanálisis. Eso, junto a la narrativa sobre el amor que se ha activado en los últimos años, la puso a pensar cómo se podía leer esa discusión.
Estamos en 2022 y, durante la última década, los movimientos feministas han entrado como si de ninjas se tratara en esferas y espacios de discusión inimaginables unos años atrás. En programas de televisión, en diarios también, pero ¿cuál es la forma en la que irrumpen?
Alexandra celebra el modo en el que “los feminismos se han metido en lugares insólitos en los que antes no estaban”. Por ejemplo, en programas televisivos de la tarde. “Eso sirvió para visibilizar un montón de cuestiones”, dice, al mismo tiempo que reconoce que la masificación trae consigo “la degradación de ciertas consignas transformadas en eslóganes”. Aun así, cree que el balance es positivo: “Se metió por todos lados, en todas las discusiones, en lo doméstico y en lo público”.
“Una vez que eso entra, bueno, la cuestión es agarrar casi quirúrgicamente, estar atenta, porque no todo es lo mismo –explica- hay mucha heterogeneidad dentro de los discursos feministas. Hay muchos feminismos”.
Sobre trampas y mandatos
Han sido precisamente los feminismos que, en su movimiento, han enunciado y debatido sobre nuevas maneras de relacionarnos social y afectivamente. Y, además, lo popular como entrada a la perspectiva feminista ha permitido que mujeres muy jóvenes se sumen al debate. Pero este camino también tiene trampas: lo que en un momento aparece como una nueva forma de vivir la vida, un espacio de libertad y conocimiento, puede terminar siendo también un nuevo deber ser.
Alexandra coincide: “Es tramposo en el sentido en que parece un lugar de emancipación y hay más alienación, más imperativos y nuevos deberes ser. Ahora las mujeres no sólo son tal cosa, sino que también deben velar por que la relación se lleve de tal forma. Es muy trabajoso y me parece una trampa, porque hay algo de la intimidad que no puede nunca ser regulado, sobre todo pensando en esos discursos que pretenden reducir al mínimo los daños que pueden suscitar las relaciones. Y lo cierto es que los daños no se evitan de esa manera; es más, te diría todo lo contrario. Pensando en las más jóvenes, muchas veces se les ha hecho más complicada la iniciación sexual o amorosa producto de estos discursos. Esa iniciación ya es de por sí algo difícil, y si encima se va a ese escenario con toda esta cantidad de mandatos”.
—¿Cuáles son esos mandatos en la iniciación afectiva?
—Yo creo que el asunto es dejar de pretender que ese encuentro con alguien puede ser anticipado, protocolizado, regulado. El deseo no puede ser disciplinado. Y el encuentro con otro es contingente, una nunca sabe si va a funcionar o no, la zozobra está ahí, y eso no tiene que ver ni con los años ni la experiencia. Y si una va con un manual de instrucciones, entonces ya se convierte en otra cosa. Ese manual está para evitar el encuentro con alguien.
—Leyéndote, en un punto llegué a pensar que nunca vamos a estar libres de mandatos por el hecho de vivir en sociedad. No van a desaparecer nunca, por más que se deconstruya todo.
—Es que la deconstrucción fracasa. Derrida dice que la deconstrucción tiene un punto de imposibilidad. Una cosa es que una intenta visibilizar cuestiones, revisar otras, revisar lo colectivo y lo propio. Eso siempre es bienvenido. Ahora, pretender que no existan esas maneras de regular las cosas… yo al menos quiero que no existan esos mandatos por parte de movimientos emancipatorios.
Y Alexandra desliza directamente un nuevo mandato de la época: el de ser libres en términos de lo amoroso y afectivo: “Es una paradoja. Yo te digo a vos, sé libre. Estamos obligadas, obligados, obligades a ser libres. Me parece que hay que deslindar una y otra vez lo que es el plano de las reivindicaciones públicas y los pedidos a los gobiernos de políticas de modos de preservar y aumentar la equidad entre hombres y mujeres, pero después dejar el plano de la intimidad por fuera de esas reivindicaciones, porque ahí creo que se produce esa trampa, porque entonces ahora no es el Estado sino los movimientos feministas que vienen a regular nuestro deseo, muy —muy entre comillas— como si eso fuera posible. No es posible”.
El amor (propio) y otros demonios
Se lee sobre él en Instagram, acompañado de una foto que muestra una cicatriz. Se lee en libros de autoayuda, en afiches que promocionan talleres. Y le explico a Alexandra que odio ese concepto, porque explorarse a una misma, conocerse y quererse, se ha convertido en algo individualista en vez de una estrategia colectiva. Que una persona en una charla me diga que lo correcto es amarme como soy y vivir con la culpa de que algunos días eso es imposible me lleva al fracaso. Y en nuestro sistema los fracasos se socializan muy poco.
“Hay un ensayo de Joan Didion sobre el amor propio que habla de estar en cierta tranquilidad con una misma para poder después perderse en la otredad, en el amor. Es lo contrario de este amor propio que se instaló como eslogan. Didion habla del amor propio de una forma diferente a este mandato de que una casi que se tiene que salvar sola, que es muy individualista además, a la luz de la pandemia y de la política actual”.
—¿Y qué pasa si no podemos amarnos?
—Creo que por eso me gusta tanto atender pacientes, porque me olvido de mí. No estoy ahí. Me gusta mucho mi trabajo porque durante todo el día no estoy conmigo, con mis fantasmas, con mis ideales. Me parece que este planteo de amor propio a modo de eslogan es autorrecluirse, autorreplegarse.
—Supongamos que alguien sí se ama a sí mismo y funciona. Y aún así, el otro le daña.
—Todos estos dispositivos me parece que están puestos ahí para pretender que el otro no te afecte. Y en el amor, el otro te afecta siempre, incluso cuando la cosa anda bien. El amor tiene lo hermoso y además la zozobra. Son las dos cosas, por eso me gusta mucho ese concepto de “pharmakon”, que es remedio y veneno al mismo tiempo. O el de dulce, amargo de Anne Carson. Ella dice que no es que primero sea dulce y después sea amargo, como sería el amor y el desamor, sino que al mismo tiempo el amor es dulce y amargo. En inglés está el término “bittersweet” y acá no lo tenemos.
—Leyendo “Y sin embargo, el amor”, encontré un relación directa con “Esclavos del tiempo” (Paidós, 2017), de Judy Wacjman, en el sentido de que estamos sobreviviendo en la inexistencia de estrategias colectivas para tener una mejor vida.
—Sí, en el amor es lo mismo. Lo común es lo que está más afectado hoy en día, es lo que se está intentando reparar, pero no cesa de estar roto todo el tiempo. Y, al mismo tiempo, una no deja que eso pueda seguir subsistiendo de una u otra manera. Me parece que el amor es una apuesta permanente, sabiendo al mismo tiempo que puede o va a fracasar.
Pero cuando aparece sobre la mesa el concepto de responsabilidad afectiva, ponerle una cláusula a las relaciones implica suponer que el otro sabe lo que está haciendo. Y a veces el otro no sabe lo que está haciendo, y una tampoco.
Si vos empezás a tener citas con alguien y ese alguien ya no quiere salir más con vos, o al revés, yo no sé si es mejor avisar o no avisar. Habrá que ver en cada caso. No puede haber un protocolo. Esta palabra, que se instaló desde la pandemia… yo me acuerdo que hace poco vi pasar en las redes una entrevista que yo había dado en el 2019, y el título era algo así como “Se están protocolizando las relaciones amorosas”. Esa palabra que se resignifica hoy, a mí me interesa seguir pensándola incluso a la luz de la pandemia. Cómo la idea de que si uno tiene protocolos está a salvo. Y no, no estás a salvo.
—Hace algunos días se hizo viral el caso de West Elm Caleb, un diseñador de muebles estadounidense que acostumbra a usar una app para conseguir citas con mujeres, salir un par de veces con ellas y desaparecer. ¿Cómo me enteré yo? Al igual que todo el mundo que supo: por un escrache en TikTok…
—Si nos vamos a poner a escrachar situaciones cotidianas de relaciones que no funcionan, ese efecto lo que termina haciendo es banalizar las violencias que si queremos que se visibilicen.
—Alguien que te dejó de hablar no es un violador.
—Y no es un violento, tampoco.
—¿Entonces, qué es violencia dentro de una relación?
—Hay una frase que dijo una vez Florencia Angilleta, que es una autora que escribió un libro que a mí me gusta mucho, “Zona de promesas”: si todo es violencia, nada es violencia. Me parece que el asunto es subrayar eso. Hay violencias que hay que visibilizar, todo lo demás son modos de desencuentros amorosos, sexuales, etc. Para mí, la intimidad de una relación amorosa no debe gestionarse públicamente o políticamente. La violencia es otra cosa.
—Dentro de los feminismos se dice que lo personal es político.
—Pero hay que ver qué es lo personal. Otra cosa que yo podría pensar es que si todo es personal, nada es político. De esa forma se termina despolitizando lo que sí queremos que se politice. Me parece que ahí el problema es lo del todo. Si a cualquier cosa le vamos a llamar personal, entonces, bueno, se termina despolitizando el debate también.