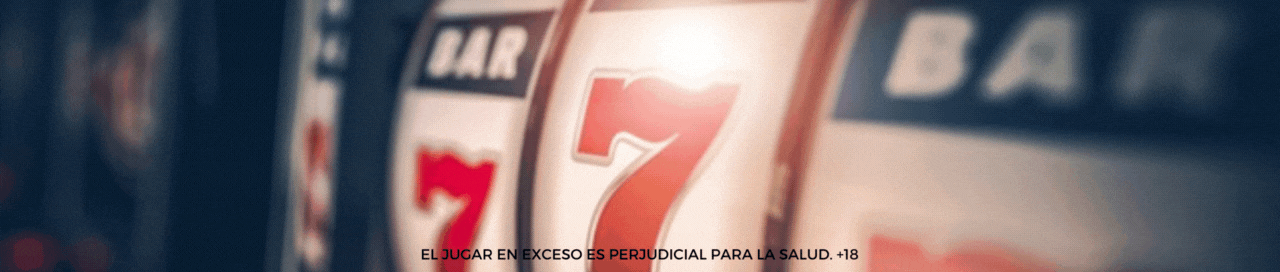Luis Brandoni y Eduardo Blanco hacen valer la química obtenida en más de 1.300 funciones de la obra de origen en teatro. La adaptación de Juan José Campanella llegará a Netflix en marzo.
Siete años después de su último largometraje, “El cuento de las comadrejas”, el realizador y guionista Juan José Campanella vuelve a sentarse en la silla plegable para timonear los destinos de la adaptación a la pantalla grande de una obra teatral que conoce al pie de la letra. Se trata de “Parque Lezama”, de cuya puesta en escena se encargó durante más de una década el responsable de “El mismo amor, la misma lluvia” (1999), “El hijo de la novia” (2001), “Luna de Avellaneda” (2004) y la oscarizada “El secreto de sus ojos” (2009).
Mal no le ha ido, con más de 1.300 funciones tanto en la Argentina como en España, y a las que asistieron cerca de 600.000 espectadores, de su versión de “I’m Not Rappaport”, creada en 1985 por Herb Gardner. Ese fenómeno teatral, sostenido por el talento de sus protagonistas y un humor atravesado por la melancolía que es toda una marca del director, buscará ahora replicar su impacto en las salas nacionales, donde tendrá un breve paso antes de su lanzamiento internacional en la plataforma Netflix, pautado para el primer viernes de marzo.
El comunista y el conformista
Que “Parque Lezama” sea originalmente una obra enciende de inmediato algunas luces de alerta ante lo que podría ser un nuevo caso de teatro travestido de cine, con personajes que hablan más de lo que actúan, escenas apoyadas exclusivamente en el intercambio verbal y una puesta en escena estática. Sin embargo, Campanella elude esa posibilidad con oficio y sensibilidad, abriendo el relato hacia los espacios del parque del barrio de San Telmo y aprovechando el otoño porteño como un marco expresivo por el que la luz tamizada por las hojas construye una atmósfera que dota al entorno de vida propia. El parque no es un decorado sino un organismo que respira, observa y acompaña el horizonte emocional de una historia que, en otras manos, podría haber quedado confinada a replicar las postas narrativas desplegadas sobre el escenario.
Es allí donde coinciden un militante comunista de larga data (Luis Brandoni), un tipo verborrágico, orgulloso de su pasado y siempre dispuesto a polemizar, y un hombre más bien conformista (Eduardo Blanco), empleado de vida gris que arrastra varias frustraciones silenciosas acumuladas durante su vida. Desde un banco comparten largas charlas donde el humor coquetea con la emoción, se permiten ironizar sobre la política, el paso del tiempo y las promesas incumplidas del país y enfrentan dilemas personales, familiares y sociales.
La química entre Brandoni y Blanco, lubricada durante más de diez años compartiendo tablas, sostiene este esquema dramático y permite que las discusiones nunca pierdan su costado humano. Entre anécdotas exageradas y reproches domésticos, ambos personajes van dejando entrever sus miedos más profundos, con la soledad, la sensación de irrelevancia y el temor a convertirse en una carga para los demás a la cabeza.
La vigencia del pasado
Campanella mantiene una mirada según la cual la veteranía conlleva una forma de nobleza, casi de superioridad moral. En su universo, la experiencia es sinónimo de integridad y las ideas modernas suelen esconder peligros o atajos poco éticos, como demuestra el personaje de Agustín Aristarán, cabeza visible del consorcio del edificio donde trabaja Blanco. Representante de un pragmatismo siempre contemporáneo y una de las figuras que desfilan ante la dupla central, él funciona como contrapunto generacional y moral frente a los protagonistas, igual que lo hará una jovencita, un dealer y la hija del personaje de Brandoni.
Con todos ellos, el universo creativo de Campanella busca validar las mismas hipótesis que en sus películas más famosas: que el pasado, incluso con todas sus contradicciones, todavía guarda una reserva de valores que el presente parece haber dilapidado.