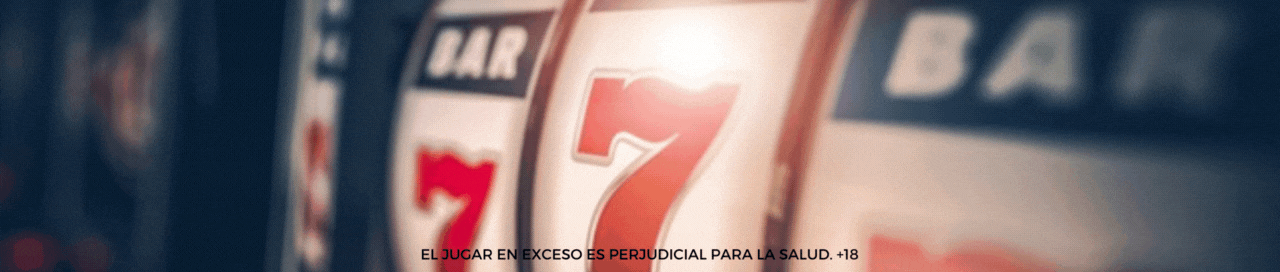Por: Hernán Rodríguez Vagaría (*)
«… ¿Quién conoce los pensamientos del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él?…» 1 Corintios 2:11
El mito de Acteón ha sido comprendido de muchas formas a lo largo de la historia y casi todos coinciden en que fue un castigo. Los más, como un castigo a la lujuria y al atrevimiento de un hombre loco de amor. Otros, como el castigo a la jactancia o a un desplante a la diosa. Algunos, como una estratagema divina para que Acteón no pudiera tomar a Sémele por esposa. Otros más, un castigo por violentar a la intimidad de la Diosa y otros incluso, como un designio de la Diosa, incomprensible para los hombres.
Quizás esto último sea lo único cierto.
Zafar se lo dijo a Job: «…¿Puedes descubrir los designios de Dios? ¿Puedes descubrir los límites de la omnipotencia? Son más altos que los cielos…». Y también lo dijo Pablo en Romanos «…¡Oh, profundidad de riquezas de la sabiduría y conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos…».
Apolodoro, incluso, encontró en la incomprensión del castigo infligido a Acteón un alivio para los mortales: «… sirva de consuelo para los hombres en sus terribles sufrimientos…» concluye su capítulo sobre Acteón.
Hay otras interpretaciones posibles.
Cuando el hado condujo a Acteón a través del bosque hacia el manantial en donde se bañaba Diana, Acteón, que era cazador, entendió que el azar no era lo mismo que la fortuna y entendió que ese día, en ese bosque, iba a morir por ella.
Cuando el hado condujo a la mirada de César a través del cuerpo hasta los ojos delineados de Cleopatra, César que no era (aún) un dios (como ella) pero si el más grande estratega, entendió que un día, no lejano, iba a morir por ella.
Cuando el hado avisó a Pizarro que los de Almagro habían llegado a su puerta, reconoció los pasos, gritos y metales que escuchó Calígula en su palacio. Besó su crucifijo, miró su espada ibérica y entendió que iba a morir por ellas.
La enseñanza del mito de Acteón no tiene nada que ver con la lujuria pero si con lo que estaba pensando Acteón cuando fue descubierto, estático, entre las ramas y la hierba.
La lujuria en la antigüedad era otra cosa. Era la de Pasífae, servida voluntariamente por un toro. Era la de las hijas de Lot, nacidas en Sodoma. Era la de las hermanas Ohlá y Ohlibá, insaciables, fornicando dentro y fuera de Egipto. Acteón, no tuvo lujuria sino curiosidad y sorpresa. Solo reposó y mantuvo sus ojos en el cuerpo de Diana y en las ninfas que encontró en el bosque (sin haberlas buscado).
Por ello pensé durante años que el mito refería a la imposibilidad del hombre para ver la belleza abstracta y eterna. Y el problema del envejecimiento carnal que se le había planteado a Diana al ser vista por un hombre. El mito era la versión divina del retrato de Dorian. Solo así encontraba yo sentido a la magnitud del castigo para alguien que murió sin haber entendido del todo lo que le había pasado. Un castigo para alguien sin culpa, pensaba yo. Pero estaba equivocado.
Es cierto que hay algo en el mito de Acteón que recuerda a la muerte de César y de Pizarro: La parte de los perros ensañados con su amo. Pero no son lo relevante las 23 puñaladas mortales de Casio y Bruto y demás conjurados, los sables certeros de Almagro ni las mordidas infernales de Omargo y Bores. Hay algo más profundo e íntimo en el mito de Acteón.
La diosa quiso «… que los perros con lentas mandíbulas desgarraran, poco a poco a Acteón, que aun respiraba y estaba consciente, a fin de atormentar su corazón con los dolores más agudos…» (Nono de Panópolis, Dionisiacas).
Ni Cesar, ni Pizarro (ni ninguno de los que aceptaron morir por quienes eran) invocaron su propio nombre en el momento crucial de la muerte. Acteón, en cambio, intentó, en vano, gritar su nombre.
Acteón ego sum! Escribió Ovidio.
Y es justo por allí por donde creo hay que comprender el mito. Eso que hizo Acteón no se hace. Es lo que hizo Luis XVI aquella noche del 20 de junio de 1791. Oculto, disfrazado y huyendo. No hubo oídos para el rey esa noche y nadie escuchó tampoco a Acteón cuando gritó su nombre en el bosque. Ni sus amigos, ni sus perros.
Lo de Diana fue un castigo y por ello se equivocó Pausanias cuando dijo que estaba convencido de que «…sin intervención de la divinidad, la rabia había atacado a los perros de Acteón, que se volvieron locos y despedazarían todo a su encuentro, sin distinciones…».
El castigo de Acteón no fue su muerte, privilegio que tenemos los mortales. Ni tampoco el lugar en donde lo encontró la muerte. Cesar murió en la curia Pompeya y Pizarro sobre las baldosas de su casa en Lima. La muerte de Acteón lo encontró tendido, inerte, sobre flores y gramíneas.
Yo soy Acteón! Quiso decir pero se dio cuenta que ya no hablaba. Yo soy Acteón! (No me maten, estoy aquí adentro!) dijo y pensó de nuevo con su última bocanada de aire mientras partía su alma gimiendo (como la de Turno vencido) hacia lo hondo de las sombras.
Algunos encuentran la huella egipcia de nuestra civilización en las momias de José y Jacob, otros en la mujer de Salomón, hija del faraón, y otros en la caída del imperio egipcio que dio lugar al romano. Pero su legado más exquisito, créanme, fue la noción de alma que nos dejaron y con ella la palabra «mwt» que usan para denominar a la muerte (se pronuncia «mut»). Palabra que es cierto ya no usamos pero que se parece tanto a nuestra palabra «expirar» que heredamos de los romanos y que trajimos a nuestra América hace más de quinientos años. La palabra mwt significa «dejar el cuerpo». Misma idea que contiene nuestro «expirar» que proviene justamente de «ex-spirare»: el espíritu hacia fuera. Es decir, los hombres expiramos en el momento en que sale nuestro espíritu del cuerpo.
El pecado de Acteón fue un pecado del espíritu y por ello fue grave. Él mismo, su espíritu, quiso cambiar de cuerpo y en eso consistió la ofensa que no le perdonó el Olimpo.
El castigo de Acteón fue merecido y por ello, cuando recuerden el mito, tengan presente que no fue Diana quien convirtió en ciervo a Acteón. Diana solo le arrojó un poco de agua para lavar las apariencias y que todos, incluso sus perros, pudieran ver que Acteón había querido alojarse en un ciervo para pasar desapercibido y dentro de él, conservar su mente, su habla y espiritualidad.
«Ahora te está permitido contar que me has visto desnuda, si es que puedes contarlo…», le dijo, seca, Diana después de mojarlo.
El castigo de Diana a Acteón fue ejemplar y por ello nos recuerda que el primer deber de los hombres, es honrar haber nacido y el segundo, convivir con uno mismo. Imperdonable ofensa a los Dioses la de ser un apóstata, la de ser un impostor y la de querer vivir en el cuerpo de otro.
(*) Abogado y profesor universitario.
Contacto directo: hrrodriguez@ucasal.edu.ar