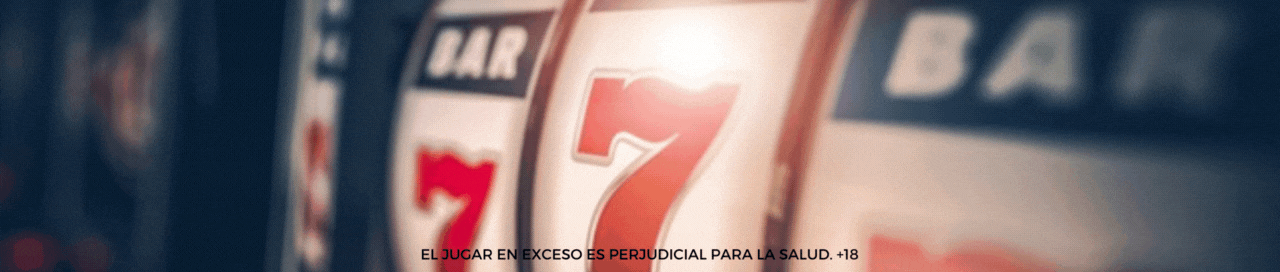Una reflexión sobre las tragedias griegas como espejo de la condición humana: el destino, la libertad, la identidad y el vínculo entre hombres y dioses, desde Séneca hasta los mitos fundacionales que aún nos interpelan.
Por: Hernán Rodríguez Vagaría (*)
«¿Cuál es? El alma; pero el alma recta, buena, grande, a la que, ¿cómo nombrarás sino es llamándola un dios habitador del cuerpo humano? Esta alma tanto puede pertenecer a un caballero romano, como a un liberto, como a un esclavo. Porque, ¿qué cosas son un caballero romano, un liberto, un esclavo? No son sino nombres nacidos de la ambición o de la injusticia. Es posible ascender al cielo desde un rincón, con tal que te yergas <<y tomes una forma digna de un dios>>. No tomarás esta forma por medio del oro ni de la plata, pues con estas materias no es posible reproducir la imagen divina; recuerda que cuando los dioses nos eran propicios eran de arcilla…». Séneca, fragmento de Carta XXXI a Lucilio.
Hay palabras que tienen una belleza especial. A veces por como suenan, a veces por el lugar al que nos conducen.
«Propicio» es una de ellas y por ello no es casual encontrarla en dos de las frases mas hermosas de Séneca.
«No hay vientos propicios para quien no sabe a dónde va…». Y «..recuerda que cuando los dioses nos eran propicios eran de arcilla…».
La curiosa y disconforme mente humana busca el auxilio de la ciencia y el favor de los dioses para encontrar las respuestas que no puede encontrar.
Escapar del presente (del destino) es el mayor anhelo de los hombres de Occidente o por lo menos sobre ello versaban las tragedias griegas. El drama de los hombres efímeros contra el juicio divino de los dioses sempiternos.
De aquel anhelo, intuimos, que conocer el futuro, es patrimonio exclusivo de los dioses. Hermosa etimología la de las palabras presagio, adivino y clarividencia.
Dentro del drama central de las tragedias habita un interrogante más íntimo. El de quienes somos a lo largo de nuestras vidas.
¿Somos hijos o somos padres? Nos definimos como hijos o nos definimos como padres? Saber quién soy yo (y como me defino) no es una pregunta menor para el espectador en las gradas del teatro trágico griego y allí, probablemente, resida la escencia de lo que nos cautiva todavía.
El coro, el corifeo y los mensajeros son un recurso literario (humano y) fundamental para la profundidad que alcanzan las tragedias. Representan la conciencia colectiva (moral, severa y paradojal) y la conciencia de los propios protagonistas (errática, altiva y complaciente).
Saber si nuestros hijos siguen siendo nuestros (o si nuestro hijo ha dejado de serlo) es lo único que permite al lector (y verdadero protagonista) de una tragedia, intuir, si su ruego será o no escuchado por los dioses, o si su destino será forjado por los ruegos de otro.
La madre de Ajax pedía e imploraba (en vano) por el regreso de su hijo pero Ajax ya no era (sólo) su hijo sino padre de Eurisaces y esposo de Tecmesa. Ajax adulto, era dueño de su propia vida y fue dueño también de su funesta muerte. Su madre y sus llantos no pudieron evitarla.
Polinices y Eteocles, los hijos de Edipo, muerto el uno por la mano del otro, vivieron toda su vida como hijos de Edipo, y murieron, por única vez, cumpliendo el maldito deseo y venganza de su padre (enceguecido de vergüenza).
Escapar del presente (o del destino) es el mayor anhelo de los hombres de Occidente o por lo menos sobre ello versaban las tragedias griegas. El drama de la limitada razón humana contra el insondable obrar de los dioses sempiternos.
De aquel anhelo, intuimos, que la comprensión y compasión es patrimonio exclusivo de los dioses. Hermosa etimología la de las palabras desgracia, fortuna y recompensa.
Las tragedias exploran nuestras limitaciones, el poder del engaño, nuestra propensión a la desmesura, y también el rencor y el perdón de los hombres y de los dioses.
Edipo, que en un momento fue admirado y envidiado por todos (al resolver el acertijo y liberar a Tebas de la esfinge) a partir de un instante fue repudiado y evitado por todos (cuando advirtió que había matado a su padre, desposado a su madre, y era medio hermano de sus hijos).
Las cosas no son lo que parecen y siempre resulta apresurado juzgar a partir de las respuestas que nos enseña el presente. También si juzgamos a partir de lo que aprendemos de terceros. Incluso si son verdades las que nos cuentan, son verdades a medias.
Si leemos los «Siete contra Tebas» la falta de sepultura de Polinices contrasta el valor humano individual por sobre la equivocada voluntad de la mayoria. Si leemos «Antígona», la decisión de darle entierro a su hermano es una (heroica) afrenta contra la obstinada arbitrariedad de Creonte, en defensa de las leyes divinas. Y si leemos a «Edipo en Colono», nos damos cuenta que Antígona no tuvo la idea porque fue el propio Polinices (sabiendo que iba hacia una muerte sin sepultura) quien le pidió que no quedara su cuerpo insepulto (como pasto para las aves carroñeras, temía).
Escapar del presente (o del destino) es el mayor anhelo de los hombres de Occidente o por lo menos sobre ello versaban las tragedias griegas. El drama de la soledad humana y la promesa del reencuentro, castigo y salvación de los dioses.
De aquel anhelo, intuimos, que la libertad es un destino en sí mismo y que el alma que nos habita nos hermana (en la vida y en la muerte) con los dioses. Hermosa etimología la de las palabras esclavo, esperanza e ilusión.
Las 50 hijas de Dánao, «las Suplicantes», huyeron de la esclavitud de Egipto, y fueron recibidas por los argivos, que lucharon por su libertad y en contra de la servidumbre.
La libertad es un clamor universal y no solo patrimonio de las tragedias. Allá alrededor de los 500 antes de Cristo, cuando Esquilo, Sófocles y Eurípides competían en Atenas con sus precuelas y secuelas de las viejas historias (y de los viejos poemas), los rabinos de Babilonia entroncaban en sus rollos a Sem, con Noė y con Abram (luego Abrahán), y a José (domador de las plagas de Egipto) con Moisés (instigador de las plagas de Egipto), el éxodo y la tierra prometida.
No se ha escrito nada más maravilloso e inspirador desde entonces. Sócrates, Séneca y el propio Cristo palidecen como un eco refinado de verdades más viejas.
El sentido común, como las religiones y los mitos, se construyó colectivamente a partir de recuerdos necesarios pero que quizás nunca ocurrieron. Podemos discutir o confiar acerca de su verdad histórica pero no sobre sus enseñanzas.
(*)Abogado y profesor universitario