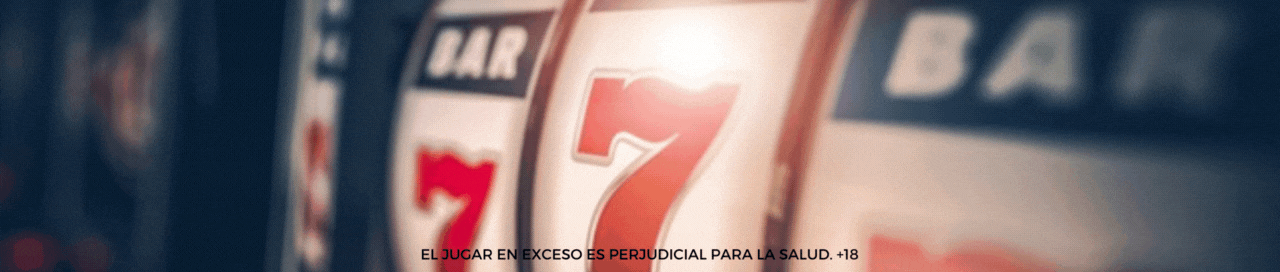La política contemporánea parece atravesada por un clima de dureza donde la crueldad busca imponerse como idioma común. No se trata solo de insultos en campaña, es un modo de construir sentido que erosiona la palabra pública, en el que ya no interesa persuadir, sino herir y deshumanizar al adversario. Así, el “otro” se convierte en caricatura irracional, un enemigo más que un interlocutor, lo cual habilita la exclusión y naturaliza la violencia simbólica.
Como advierten Fernando Pittaro y Martín Szulman, transitamos la “era de la crueldad”: un discurso veloz, reactivo y sin matices, donde la ira sustituye a la argumentación y las redes sociales amplifican esta dinámica: lo inmediato vale más que lo complejo; el meme, más que la idea.
La política se transforma en espectáculo: el exabrupto genera más clics que una propuesta, y el grito desplaza a la construcción. Pero esa estrategia erosiona la confianza ciudadana, ya que la crueldad repetida cansa, genera cinismo y convierte la democracia en un ring donde se pelean facciones sin resolver los problemas comunes.
El riesgo es doble, por un lado, crece la desafección de quienes abandonan un sistema percibido como tóxico; por otro, se instala un clima de violencia simbólica que puede escalar hacia lo real.
Las redes, al premiar la frase rápida y castigar la complejidad, favorecen la simplificación. Pero lo más profundo es que partidos, sindicatos e instituciones dejaron de cumplir el papel de procesar diferencias para transformarlas en proyectos colectivos. Lo plural se diluye y la política se convierte en una suma extendida de monólogos. La raíz de este fenómeno, podría decirse, es la pérdida de mediaciones.
En ese punto, advierte Loris Zanatta, la emocionalidad sustituye al argumento, el mito reemplaza a la razón, y la racionalidad liberal —con su defensa de instituciones y pluralidad— aparece injustamente como fría y aburrida, cuando en verdad es la que permite tramitar el conflicto sin destruir el piso común. En palabras de Medellin Torres, “Lo público es lo diverso de los individuos, pero no lo adverso a ellos”.
El populismo, tanto de derecha como de izquierda, ofrece una clave de lectura: la política como pertenencia épica que divide entre “pueblo” y “otros”. Como explican Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, el antagonismo es constitutivo de la vida social y puede ser democrático si vitaliza la participación. Pero cuando la confrontación se convierte en un fin en sí mismo, la política se empobrece y se cierra cualquier espacio de consenso.
Robert Dahl recuerda que una democracia robusta no se mide por la fuerza con que la mayoría impone su voluntad, sino por su capacidad de legitimar a quienes piensan distinto. Norberto Bobbio complementa: respetar a las minorías no es una concesión sino la esencia del sistema. Cuando ese principio se quiebra, cada decisión se vuelve fundacional, cada debate se convierte en una batalla existencial y lo construido carece de proyección.
A esta altura vale recordar la obsesión de Raúl Alfonsín, acompañado por la mirada lúcida de Juan Carlos Portantiero, las decisiones más duraderas no nacen de la imposición ni de la crueldad, sino de la construcción de espacios plurales.
Su prédica constante estuvo centrada en demostrar que el disenso puede convertirse en motor de acuerdos, que ninguna voz puede arrogarse toda la verdad, y que la democracia es el gobierno de las mayorías siempre con respeto a las minorías. Solo desde ese equilibrio es posible sostener proyectos en el tiempo.
La política puede ganar titulares con la brutalidad, pero solo la palabra plural sostiene un país. Recuperar el sentido de la convivencia, aceptar que la diferencia no es un enemigo a destruir sino un interlocutor con quien convivir, es la única salida frente al empobrecimiento del debate.
En tiempos de lenguaje cruel y cancelatorio, apostar por la pluralidad no es ingenuidad: es supervivencia democrática. Es inexcusable reconocer que hemos normalizado la crueldad como forma patológica de expresión en la vida pública, y necesario buscar un lenguaje alternativo que, sin negar los conflictos, intente resolverlos.
Este es un desafío monumental, pero esencial para la salud de cualquier sociedad que privilegie el consenso de sus intereses y aspire a llamarse plenamente democrática.
*Integrante del Ateneo Crisólogo Larralde y Presidente del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay.