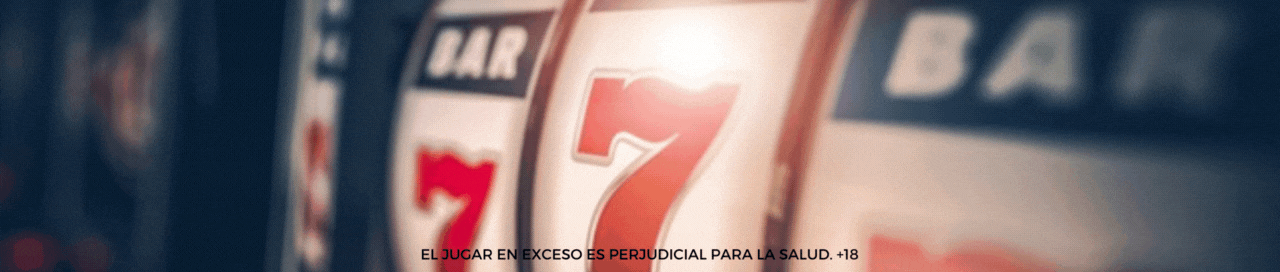Se cumplen hoy 75 años de la sanción y jura –por los convencionales constituyentes- de la Constitución de 1949, plexo que consagró el derecho a la educación, a la cultura, los derechos de la familia y la ancianidad, y el derecho al trabajador y a una justa retribución por su tarea.El relator, ex alumno del histórico Colegio del Uruguay, Dr. Arturo Sampay, dijo que era el cimiento de “una Argentina democrática, asentada en el trabajo,políticamente soberana, socialmente justa y económicamente independiente”. Fue derogada por un bando militar desde nuestra Plaza General Ramírez el 1° de Mayo de 1956.-
Son muchas las veces en que un tema es demasiado claro como para entrar en detalles de explicaciones redundantes.
La Constitución de 1949 es uno de esos, porque constituye la piedra angular de una sociedad mejor, solidaria, inclusiva, justa, soberana, libre.
Si bien cuando se intenta descalificar a algo, se pone énfasis en las cuestiones formales que, si bien no son menores, sacan del centro de la discusión los temas principales.
Trataremos de hacer una breve síntesis (da para un libro) de lo que significaron algunos de los preceptos de una de las constituciones más notables de la América latina.
El contexto
Siguiendo al Dr. Carlos María Vila reproducimos parte de un artículo (publicado por La Ciudad oportunamente (1)), donde contextualiza de la siguiente forma: “Se cumple cada 11 de marzo un aniversario más de la reforma constitucional de 1949, la que fuera conocida, como elogio por unos y en desprecio por otros, como la “Constitución peronista”. Había pasado casi un siglo desde la sanción de la Constitución de 1853 y la Argentina y el mundo eran otros. Ya no éramos un país subpoblado y agrario, conducido por una élite económica e intelectual que monopolizaba la participación política para los miembros de su propia clase mediante la el fraude electoral y la proscripción de las clases trabajadoras. Argentina era ahora una sociedad relativamente industrializada, con una clase trabajadora con una clara conciencia de sus derechos, alta participación electoral gracias a la universalización del voto masculino, y una clase media pujante. También el mundo había cambiado. El capitalismo mercantil de mediados del siglo diecinueve era ahora capitalismo monopolista y el Estado de “laissez faire” había dejado paso al Estado interventor y regulador de la economía.”
La constitución de 1853
Dice el Dr. Alberto González Arzac (2) “La Constitución Argentina de 1853-60 y su régimen político no pudieron sobreponerse a las profundas crisis mundiales del constitucionalismo libera! y del «Estado de derecho». La indiferencia de los pueblos por las libertades burguesas —pródigas en formalismo, pero vacías de contenido— y la lucha social desatada irremediablemente, habían decretado la caducidad de derechos consagrados por el liberalismo. Las constituciones políticas declamaban principios extraños a las necesidades sociales mientras las masas irrumpían en la vida política de las naciones convirtiendo en inadecuadas las normas destinadas a la estructura de un Estado gobernado por minorías.”
Un hecho clásico es el tratado Roca-Runciman (1933) que llevó a Julio A. Roca (hijo), vicepresidente de la Nación a expresar “La República Argentina por su interdependencia recíproca, es desde el punto de vista económico, una parte integrante del Imperio Británico”
Eso fue lo que se llamó la Década Infame.
Ni el radicalismo popular de Yrigoyen ni la restauración oligárquica de Uriburu fueron movimientos políticos liberales. Y aun el liberalismo argentino, vuelto al poder en la presidencia del general Justo, habría de verse obligado a defender los intereses nacionales ingleses radicados aquí, instaurando el dirigismo económico que los pusiera al amparo de la competencia norteamericana.
La constitución de 1949
“Tras el golpe militar de 1943 despertó en el país otro vigoroso movimiento nacional de las clases obreras, que tendría su manifestación más espectacular cuando las masas laboriosas de los suburbios industriales de Buenos Aires, La Plata, Rosario y Córdoba marcharon sobre la Capital el 17 de octubre de 1945 proclamando su adhesión al entonces coronel Juan Domingo Perón, convertido a partir de ese instante en líder del movimiento obrero argentino y del sentir nacionalista que animaba al mismo. Aquel hecho, que un político de la vieja escuela habría de calificar como «aluvión zoológico», tuvo los elementos permanentes para la formación de una nueva fuerza política, moderna y de contenido social, que diera cauce a esos millares de voluntades desbocadas por el hambre, la miseria y la incultura.”… dirá el Dr. González Arzac en su artículo.
La Constitución de 1853-60 era ya definitivamente obsoleta. La necesidad de proteger al país del imperialismo económico no cabía en una Carta fundamental pensada para abrirlo a las empresas foráneas; el necesario contenido de justicia social del derecho futuro chocaba con la inspiración liberal de sus normas: la estructura de un Estado representativo de las masas ciudadanas no cabía dentro de las instituciones concebidas para hacer posible la convivencia de los grupos oligárquicos. La reforma constitucional era un hecho insoslayable.
Su mentor: Arturo Enrique Sampay
Sampay, un entrerriano de Concordia que se formó en el Colegio Superior del Uruguay “Justo José de Urquiza” y llevó a cabo su carrera de abogacía en la Universidad Nacional de La Plata. Aristóteles y Santo Tomas de Aquino, tuvieron en él una influencia fundamental, por lo que ha sido conceptualizado por su formación en la filosofía tomista, evidente particularmente en su monumental Introducción a la Teoría del Estado, considerada por varios de sus contemporáneos como una de las principales obras sobre ese tema.
Temas puntuales
Volvamos al análisis de González Arzac. “La Constitución de 1949 —producto de una democracia de masas— partió en cambio del concepto de que la Sociedad se organizaba políticamente en el Estado, al que Sampay concebía como «gerente del bien común», porque además de otras funciones que le son propias, sería el ejecutor de la apropiación de importantes llaves económicas que se encontraban en manos privadas. La Constitución de 1853 imaginó un Estado neutralizado; la Constitución de 1949 imaginó un Estado intervencionista. El pueblo no podía tener acceso a las riquezas sino mediante su gran empresa: el Estado (artículo 4), que aseguraba una gestión en favor de la Sociedad y lo hizo la nueva Constitución estatizando los bancos oficiales y la banca central (artículo 68 inc. 5º) y declarando en el artículo 40 —al que Scalabrini Ortiz denominó «bastión de nuestra soberanía»— que «la organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social» (cf. pág. 160). Ese artículo definió la función del Estado en la actividad económica autorizándolo para «intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales»; le confirió lo relativo a la importación, la exportación y la explotación de los servicios públicos. Consagró que «los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las provincias»; y para la fijación del precio de la expropiación de las empresas concesionarias de servicios públicos estableció una norma totalmente original: «Será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieran amortizados durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión, y los excedentes sobre una ganancia razonable, que serán considerados también como reintegración del capital invertido».
Esta última cláusula de la Constitución del 49 merece un párrafo especial, porque no tiene precedentes en ninguna otra Constitución y porque inspiró una cláusula similar en la reforma constitucional chilena de 1971, promovida por el gobierno del Frente Popular y votada por los legisladores de todos los sectores políticos.”
Democracia
“La Argentina fluctuó entre la forma pura de la «aristocracia» y la impura o corrompida de la «oligarquía» hasta 1916 en que ascendió al poder Hipólito Yrigoyen, como consecuencia de los comicios populares regidos por la ley Sáenz Peña. Pero aun entonces, el sufragio universal debió luchar contra poderosos escollos que la Constitución había puesto pensando en las componendas de los grupos minoritarios. La junta de electores era el órgano que hacía posible los acuerdos a espaldas del electorado; la no reelección del presidente esterilizaba al partido popular que debía prescindir de su líder; la elección de senadores por las legislaturas provinciales facilitaba el juego de los contubernios locales, a tal punto que, Yrigoyen se vio necesitado de intervenir provincias para tratar de hacer prosperar sus iniciativas en el Congreso Nacional. La Constitución de 1949, dispuso que el presidente y vice de la Nación serían «elegidos directamente por el pueblo y a simple pluralidad de sufragios» (artículo 82); ambos podrían ser reelegidos (artículo 78) y los senadores nacionales también serían «elegidos directamente por el pueblo» (artículo 47). La incorporación del electorado femenino completó el marco de medidas en este sentido.
Propiedad
Santo Tomás había elaborado su doctrina de la función social de la propiedad. La posesión de la propiedad no implica un derecho absoluto, porque tiene que realizar una función orientada en el bien común. Es notable la influencia de Santo Tomas en las cláusulas constitucionales de 1949 sobre el derecho de propiedad: «La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común» (artículo 38). Este principio era reiterado por la reforma en otras cláusulas específicas, a saber: 1º) función social del campo: «Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva»; 2º) función social del capital, que «debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino» (artículo 39); 3º) función social de las empresas, que deberían tener «por fin el bienestar del pueblo dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social» (artículo 40).”
Abuso del derecho
Las reformas constitucionales de 1949 adoptaron la teoría del abuso del derecho: «los abusos de esos derechos (reconocidos por la Constitución) que perjudiquen a la comunidad o que lleven a cualquier forma de explotación del hombre por el hombre, configuran delitos que serán castigados por las leyes» (artículo 35).
Soberanía
La afirmación preliminar de constituir una Nación «económicamente libre y políticamente soberana» no era una enunciación meramente declarativa.
La Constitución de 1949 prohibió desempeñar funciones públicas a los integrantes de organizaciones internacionales contrarias al sistema instaurado (artículo 15); supeditó a las exigencias «de la defensa, la seguridad común o el bien general del Estado» la navegación de los ríos interiores (artículo 18); impuso nuevos criterios sobre naturalización, tendientes a nacionalizar los contingentes inmigratorios que afluyeron al país (artículo 31); cambió el vocablo «privilegio» por «franquicia» (artículo 68 inciso 16) impidiendo exenciones impositivas totales, lesivas al interés nacional como las acordadas por la ley Mitre en favor de las empresas ferroviarias inglesas. Pero por sobre todas las cosas nacionalizó las riquezas fundamentales del país, los servicios públicos, el sistema financiero y el de intercambio comercial con los demás países (artículos 40 y 86 inciso 5º). Esas reformas estuvieron cimentadas en un concepto de la «soberanía nacional»; aspiraban a concretar el ejercicio de la autoridad suprema e independiente, sin tutorías extranjeras y sin observar otro interés que el del pueblo argentino.
El Radicalismo y la Constitución de 1949
Dice el Dr. González Arzac_ “La participación del radicalismo en la Convención Constituyente quedó inconclusa, puesto que, durante el discurso del presidente del bloque, doctor Moisés Lebensohn, decidió retirarse la representación sosteniendo que el móvil principal de la reforma era posibilitar la reelección de Perón. No obstante, la actitud del radicalismo sería respetuosa hacia la Constitución Nacional sancionada en 1949. El propio doctor Ricardo Rojas, en su carácter de presidente de la Convención Nacional de la UCR produjo un memorándum y un discurso durante las deliberaciones de ese organismo realizadas el 17 de abril de 1949, que sirvieron de base a las decisiones partidarias y fueron publicados en el «Boletín del Comité Nacional» (nº 7, mayo 31 de 1949). Se autorizaba a los legisladores radicales el juramento de la Constitución reformada.”
El legado
Fue la Constitución de 1949 la realización más prístina del peronismo, movimiento político de ideología heterogénea que en ese acto constituyente definió, sin embargo, una concepción coherente del hombre y del Estado; concepción que nació de una interpretación cristiana de la vida. Si en el ámbito social fueron las conquistas obreras la obra imperecedera del peronismo, en el campo del derecho la Constitución de 1949 dio la imagen de las grandes transformaciones que aquellas conquistas habían puesto
en marcha, aun cuando no se cumplieran integralmente. Al modelo liberal de 1853 se lo cambió por un modelo social.
El ocultamiento
Más allá de la bochornosa derogación por decreto que realizo el dictador Aramburu, desde nuestro principal paseo público, la Plaza General Ramíez, los principios fundamentales establecidos continúan siendo hoy una necesidad y una referencia, no solo en el ámbito social, sino de soberanía, de derechos, etc., no casualmente soslayados por las reformas posteriores, incluso la de 1994.
Hoy, más que nunca, hay que mirarse en ese espejo para retomar la senda de una Nación Argentina que está todavía queriendo ser.
- https://laciudadrevista.com/arturo-enrique-sampay-y-la-constitucion-nacional-de-1949/
- https://laciudadrevista.com/la-constitucion-de-1949-y-algunos-conceptos-basicos-hoy-desnaturalizados-democracia-estado-propiedad-justicia/