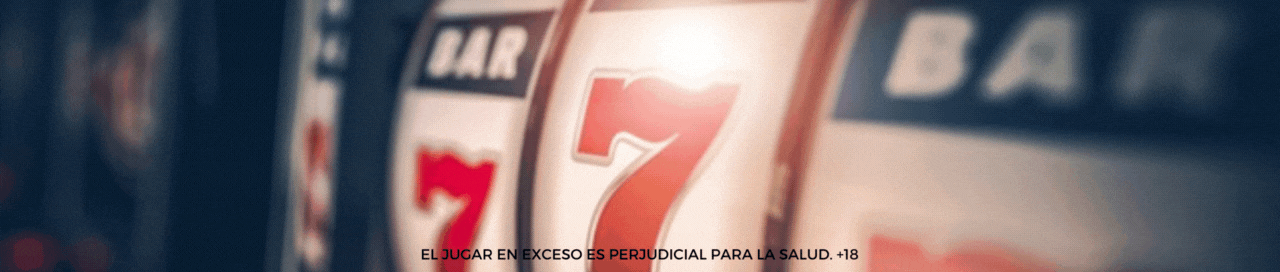El genocidio de los indígenas selk’nam de Tierra del Fuego, hace 150 años, sigue siendo actual, en la política y en la cultura. Premiada en Cannes la película está ambientada en Chile en 1901.
«Los Colonos» es una especie de película del oeste que cuenta una historia desgarradora: hacia 1900, tres jinetes parten una expedición a Tierra del Fuego. Han sido contratados por el latifundista Menéndez para «asegurar» sus inmensas fincas. Es decir: eliminar a la población indígena mediante la violencia. La ópera prima de Felipe Gálvez, «Los Colonos», premiada en el Festival de Cannes , emerge como una potente denuncia.
El escuadrón de la muerte asesina a indígenas de los selk’nam , una tribu de personas de alta estatura, nómadas que cazan, también a las ovejas de los colonizadores. En un impresionante escenario montañoso en el sur de la Patagonia, se perpetra un genocidio que pasó prácticamente desapercibido para la opinión pública mundial. La película de Gálvez visibiliza la violencia, arrojando luz sobre uno de los capítulos más oscuros de la historia chilena. «Es una película que habla del pasado, pero llega al presente y refleja cosas que están ocurriendo hoy», dijo el director en una entrevista con la emisora alemana ARD.
El cine también puede ser racista
«Los Colonos» podría parecer un western, pero no lo es. «El cine del siglo XX fue cómplice activo de los procesos de colonización en América», dice Felipe Gálves, «el western era un género propagandístico que justificaba la matanza de la población indígena».
La historia de la colonización de Tierra del Fuego se remonta a la expedición de Fernando de Magallanes, en 1520, aunque el proceso de colonización no comenzó hasta 1850, con la llegada de inmigrantes de Argentina, Chile y Europa. La llegada de criadores de ovejas, buscadores de oro, misioneros y enfermedades desconocidas, marcó el principio del fin para los indígenas de la región.
Los indígenas probablemente llegaron a la Patagonia y Tierra del Fuego hace unos 10.000 años. Al igual que otros cuatro pueblos, los selk’nam desafiaron las adversas condiciones de vida de este territorio, con su sol abrasador y su frío antártico. No construyeron ciudades ni monumentos. No dejaron para la posteridad ni piezas de cerámica, ni una lengua escrita. No obstante, las fotos históricas y los estudios del misionero Martín Gusinde (1886-1969) documentan sobre su cultura. Enviado a Chile por los misioneros del movimiento Steyl, el sacerdote y antropólogo austríaco realizó cuatro viajes de investigación, entre 1918 y 1924, estudiando la vida de los entonces casi extintos «indios de Tierra del Fuego», como los llamaban entonces. Ese material se conserva en Alemania, en el Instituto Anthropos de los Misioneros Steyl, en Sankt Augustin, cerca de Bonn.

Críticas al papel de la Iglesia
Una novela gráfica de los autores chilenos Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta ha abordado recientemente de manera crítica el papel de la Iglesia Católica en el genocidio de los Selk’nam: «Nosotros los Selk’nam».
Y es que, junto con los criadores de ovejas y los buscadores de oro, llegaron los misioneros. Tras las denuncias de genocidio, las autoridades chilenas empezaron a reunir a los selk’nam en grupos. Algunos fueron deportados a un campamento improvisado en el puerto de Punta Arenas, o a Ushuaia. Muchos fueron finalmente trasladados a una estación misionera en Isla Dawson, una isla chilena en el Estrecho de Magallanes. De este modo, los misioneros se convirtieron, según los críticos, en «un acelerador del genocidio a pesar de sus mejores intenciones».
Seres humanos en zoológicos
Otro capítulo oscuro de la colonización de Tierra del Fuego fueron los espectáculos con indígenas. Algunos de los selk’nam fueron deportados a Europa y comercializados allí como pueblos prehistóricos primitivos de América del Sur: desde finales del siglo XIX hasta principios de los años 30 se llevaron a cabo los llamados «espectáculos populares», algo así como los reality shows modernos, con una audiencia de millones de personas.
El Zoológico Hagenbeck, de Hamburgo, era el líder europeo en el negocio de esas exhibiciones de seres humanos. Pero en muchas otras ciudades, como el Jardín Zoológico de Berlín, o el Jardín d’Agronomie Tropicale, cerca de París, los espectáculos con seres humanos también formaban parte de la oferta normal de los zoológicos.
El intenso drama «Los Colonos», de Felipe Gálvez, no es la única prueba de que los selk’nam son reconocidos en la actualidad en toda la magnitud y los aspectos de su historia. A mediados de 2023, el Gobierno de Chile reconoció oficialmente a los selk’nam como una de las comunidades que conforman a los pueblos originales de la Patagonia.
Desde 2004, algunos de sus descendientes viven en 35.000 hectáreas de tierra que les asignó el gobierno argentino. El Congreso argentino ya pidió perdón y los reconoció como un pueblo vivo, sumándolos a la lista de pueblos originarios que también existen en nuestro país.
Han creado la Comunidad Indígena Rafaela Ishton para revitalizar sus tradiciones y su cultura. La película sobre los cazadores de seres humanos es un testimonio de lo que vivieron los selk’nam.
Las matanzas en Tierra del Fuego se hicieron generalmente por cuadrillas, tres, cuatro personas. Los selk’nam eran un pueblo pasivo, no eran guerreros. Por eso, en la película, es como una cacería. Muchos pueblos indígenas ofrecieron resistencia, con grandes batallas. Pero ellos eran muy pacíficos, entonces la manera de matarlos era totalmente diferente.
La familia Menéndez sigue siendo dueña de todo Tierra del Fuego. En Punta Arenas, las calles llevan los nombres de José Menéndez, y el sanguinario McLennan, un mercenario contratado por Menéndez que venía de cortar muchas cabelleras en América del Norte, tenía hasta hace no tanto tiempo un río que llevaba su nombre.