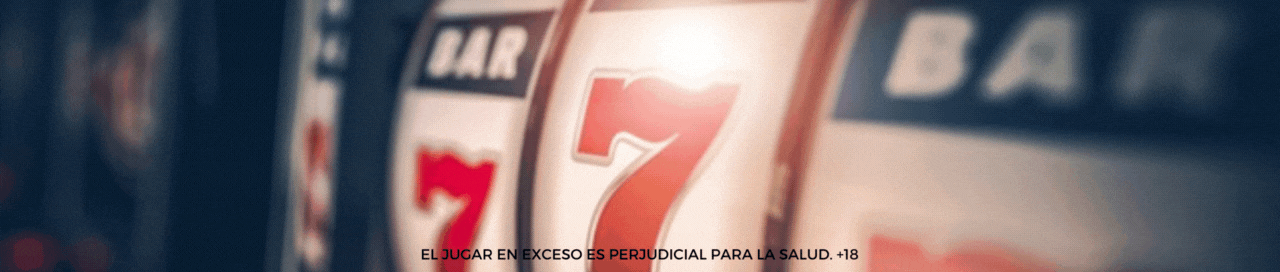Por Pedro Peretti
El 25 de junio se cumplió un nuevo aniversario de la emblemática gesta agraria que tuvo por protagonistas a los chacareros arrendatarios de la pampa húmeda, y que pasó a la historia con el nombre de Grito de Alcorta.
El Grito de Alcorta significó un modesto reacomodamiento de cargas dentro del subsector tierras del modelo agroexportador nativo. Ahí, en ese segmento específico, chocaron terratenientes y subarrendadores contra chacareros arrendatarios, por el quantum del alquiler de la tierra para sembrar. Las demandas chacareras eran por demás modestas: se reducían a algún retoque en los contratos de arrendamiento que incluyera una módica rebaja en el canon. No hubo planteos “revolucionarios” ni figuró la reforma agraria en el pliego de demandas.
Continuamente referenciado ante cualquier conflicto agrario, incluido el de las retenciones móviles que está en sus antípodas, el Grito de Alcorta es el hecho histórico más citado, más tergiversado y por ende menos cabalmente comprendido de la historia agraria argentina.
En el caso del Grito, la deformación es ostensible: romantiza un hecho de lucha y resistencia, presentándolo como un evento “casi amistoso” que se resolvió en una conversación dominguera entre tres hermanos: dos curas (que ni siquiera participaron en el hecho) y un abogado, que estaba en el polo ideológico opuesto a ellos.
Hay un ocultamiento sistemático de los presos de la huelga, que los hubo y muchos en diversas zonas del país. Así como de la represión que se ejerció sobre los colonos en paro y el rol de los terratenientes pidiendo la intervención del Ejército y la represión a los huelguistas. Los ataques contra la integridad física de los dirigentes que lideraron la lucha agraria fueron innumerables.
Tierra Nuestra
La “biblia” sobre la que se asienta el análisis histórico del Grito de Alcorta es el libro de Plácido Grela titulado: “El Grito de Alcorta, Historia de la rebelión campesina de 1912” (Tierra Nuestra, 1958). Se trata de una obra plagada de inexactitudes y relatos claramente fraguados, con pasajes inverosímiles, sin ninguna base documental, lo que la convierte en un texto más cercano a la literatura de ficción que al análisis histórico riguroso. Es en este libro donde abrevan la mayoría de las “investigaciones” sobre las que se armó toda la memorabilia oficial del hecho. Así es como vemos repetir año tras año una serie de latiguillos que no tienen nada que ver con lo que realmente pasó.
Estos fueron algunos de los hechos más importantes:
El Grito de Alcorta comenzó en Bigand el 15 de junio de 1912. Un millar de productores y comerciantes se reunió en la plaza, fogoneados por el comerciante Luis Fontana. Ahí presentaron un pliego de demandas y dieron un ultimátum al terrateniente don Víctor Bigand.
Diez días después, sobre la base de los reclamos de Bigand, se declara formalmente la huelga en Alcorta.
El principal orador de los dos actos fue Luis Fontana.
Francisco Netri no fue el gestor ni el organizador de la huelga, fue convocado como abogado porque reunía tres requisitos esenciales para la Comisión de Huelga que lo convocó: era italiano, ateo y militante mazzinista, una especie de progresista italiano de la época. Nunca fue socialista, ni líder de la huelga.
Pascual y José Netri, curas de Máximo Paz y Alcorta respectivamente, no tuvieron nada que ver ni con el Grito ni con la fundación de la Federación Agraria Argentina.
La primera comisión de huelga de Alcorta estuvo inspirada y dominada por anarquistas. En su composición sólo había un presidente designado; el resto de la comisión eran vocales y actuaban como secretarios por turnos. Los anarquistas no están contra la organización (como se suele suponer) sino contra las jerarquías y la desigualdad.
El verdadero líder de la primera comisión de huelga fue el anarquista Francisco Capdevila, no Francisco Bulzani, que actuó como presidente, pero sin ningún peso específico. Bulzani no fue socialista ni maestro de escuela: apenas sabía leer y escribir, y terminó expulsado de la filial Alcorta por no cumplir los mandatos que se acordaban. Capdevila tuvo un protagonismo insustituible durante la huelga y después siguió luchando por la causa agraria, hasta que en 1916 fue detenido en Máximo Paz y salió muy deteriorado por las torturas sufridas en la cárcel. Se desconoce el rumbo que tomó.
La verdad de lo ocurrido en Alcorta está sepultada bajo una maraña de intereses, que a través de mentiras e inexactitudes, pretende despojar a la gesta de todo atisbo de lucha anti terrateniente.