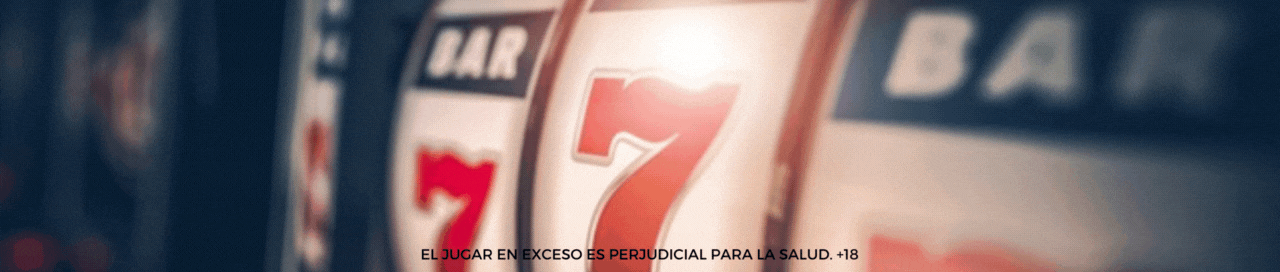Por Esther Vivas
El próximo domingo se celebra el Día del Niño y los padres saldremos esta semana a comprarles un regalo, las autoridades organizarán alguna actividad para tomarse una foto y asegurarse de que mucha gente vea su lado más sensible y humano. Pero no nos engañemos, nuestra sociedad es hostil a la infancia y a todo lo que la rodea. No en vano, este sistema supedita la vida a lo productivo, al mercado, y valora aquello que da beneficio económico. Cada día, a los adultos nos emerge ese desprecio, más o menos disimulado, en miradas de reprobación cuando un niño llora, corre o grita en un bar, un restaurante o en una plaza, donde hasta las palomas son tratadas con más paciencia.
¿Chicos, pueden jugar un poco más lejos?, he oído decirle a más de una señora con una sonrisa impostada que no conseguía camuflar su malhumor, mientras actuaba como la dueña de la plaza según su lógica irrebatible de “pago todos mis impuestos”. Pero no sólo las personas de mal genio o las que no sienten especial predilección por los más pequeños los someten a tratos hostiles. La mayoría de los adultos que juramos amarlos, también caemos en eso.
¿Por qué les exigimos que den besos a conocidos y tíos? Por suerte, un beneficio impensado de la pandemia ha sido el ocaso de la antigua costumbre de obligarlos a darle un beso de bienvenida o despedida también a los extraños (¿en qué habremos estado pensando?). ¿Por qué todavía hay padres cariñosos que les gritan o les pegan? Estamos en siglo XXI y sin embargo todos conocemos a algún troglodita que cuando surge el tema sostiene que un buen “correctivo”, siempre que sea justo y a tiempo, es un método irremplazable para que los chicos nos salgan buenos. Más allá de los casos graves de niños que sufren maltratos o que están judicializados, casi todos incurrimos en las conductas típicas de una sociedad hipócrita con la infancia alaba e idealiza a los más pequeños -criaturas hermosas, calladas y sonrientes de la publicidad-, mientras le damos la espalda a sus necesidades reales. Ya me he referido en esta columna a este mal que llamamos “niñofobia”, resultado de una sociedad productivista en la que los niños en realidad no interesan. Excepto cuando se convierten en posibles consumidores y le vendemos un juguete o nos sacamos una foto.