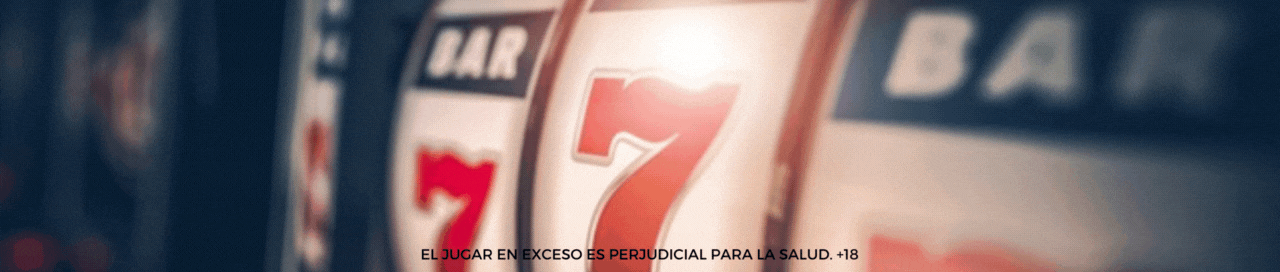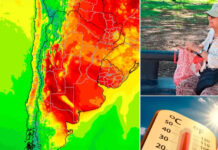POR GERARDO IGLESIAS
Los diez dedos se entrelazaban al alambrado, la frontera que separa al hincha con los 22 que corren del otro lado; responsables, pobres, de miles de sueños, frustrados, hermosos. Urgentes. Las manos dueñas de esos dedos bambolean el alambrado que se la banca, aunque “se pancea” como debe ser, para no romperse, son del Rulo. El había plantado los palos y las vigas para sostener el alambrado.
Dicen que jugaba bien el Rulo. Crack, de piernas chuecas y chicas, pero curtido de andar siempre en patas, escapándole a la miseria y a los almaceneros con un pan bajo el brazo. Ahora estaba todas las tardes ahí, en el alambrado pero del otro lado, del que siempre le llegaban los aplausos y las ooooo alargadas tras un gol hecho con belleza. Porque el Rulo siempre le ponía belleza al juego, acaso buscando eso que nunca tuvo de chico.
Cuando estuvo arriba recordaba los años que estuvo abajo. Pero los tapó siempre con quilombos, de esos de billar y rocolas, noche de cerveza barata y puchos a mil, de recorrido por cada uno. Arrancaba con el que estaba cerca de la Ruta 14, en cualquiera de los dos “al fondo de estación de Magia” para terminar detrás del Hospital, parada obligada antes de dormir. Nada de romanticismos ni de enamorarse. El Rulo gastaba las banquetas y cansaba a los cantineros. Cerveza y puchos.
La caravana era de martes a jueves. El viernes descanso. Los sábados a la Cantina del Forastero, a buscar los primeros mangos, ahí ganaba sudando porque en esos torneos relámpagos donde, además de bueno, había que ser guapo y bancarse las guadañas que llegaban desde toda la ciudad para bajarlo. Pero el Rulo seguía hasta que la red lo saludaba para irse contando el premio luego de repartir, rigurosamente, con sus compañeros.
El domingo era otra cosa. Otro público. Era el oficial y en el equipo del “dotor”. Camiseta, botines que lo apresaban y árbitros que cobraban pataditas inofensivas y no se bancaban las puteadas. Pero ahí era más fácil para el Rulo, curtido en mil canchas rusticas, ese fútbol cajetilla le insumía menos energías, más bostezos, goles para todos y plata fácil.
Lunes descanso. Y martes comenzaba la gira de nuevo, tres días a pleno.
Hasta que un día no apareció más el Rulo. Ni en los relámpagos ni en el equipo del “Dotor”. Lo buscaron en las noches y no en los días. El Rulo se había cansado de todos. Juntó las pocas ropas que lo acompañaban desde siempre y comenzó a caminar para el oeste. Desde el sur, su sur, hacia el oeste, como quien va armando el contragolpe. A la altura del Rulo levantó la mano, como despidiéndose, sin darse vuelta, dejando atrás todo. Pateó la 39 hasta perderse.
Y se fue el Rulo. ¿Pasaron cuánto años ya? ¿40, 50 años?
Ahí siguen, en el barrio, las viejas paredes de sus últimos días. Dónde se fue el Rulo. Acá quedó el recuerdo del gurí que no fue, esa preñez, esa panza que era alegría del Rulo y de todo el barrio, que lo quería más que nunca por la alegría de su paseo oliendo futuro. Pero ese futuro fue rojo y negro, llanto, madera y tierra.
Se fue el Rulo. Quedaron veredas rotas a la espera de sus pasos. Recuerdos de canchas y goles, del amor furtivo y de lo que violentamente no fue.